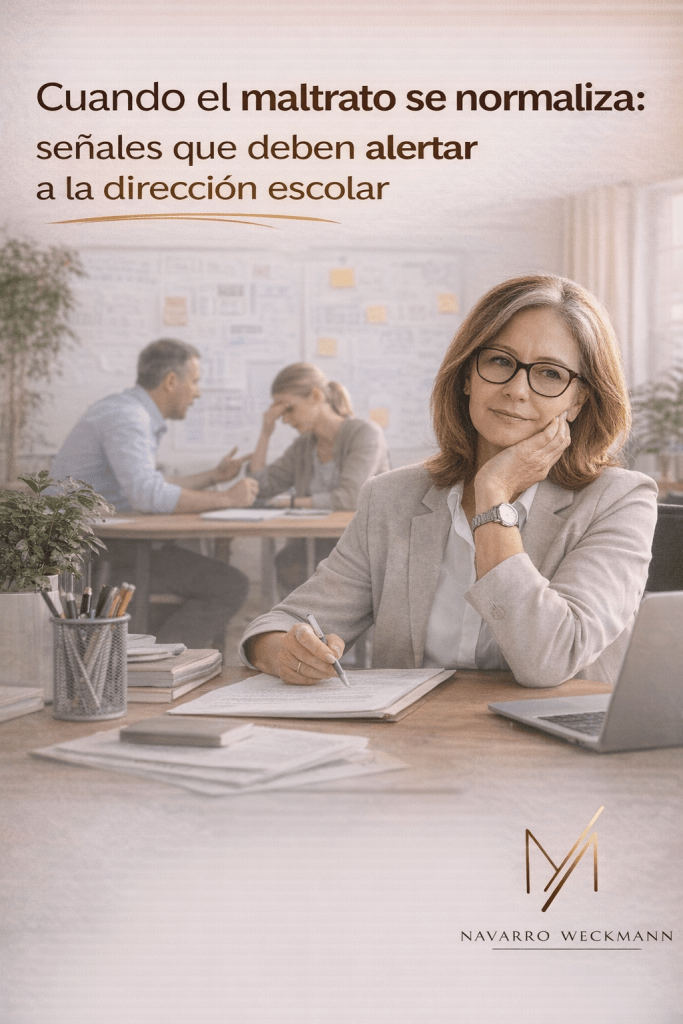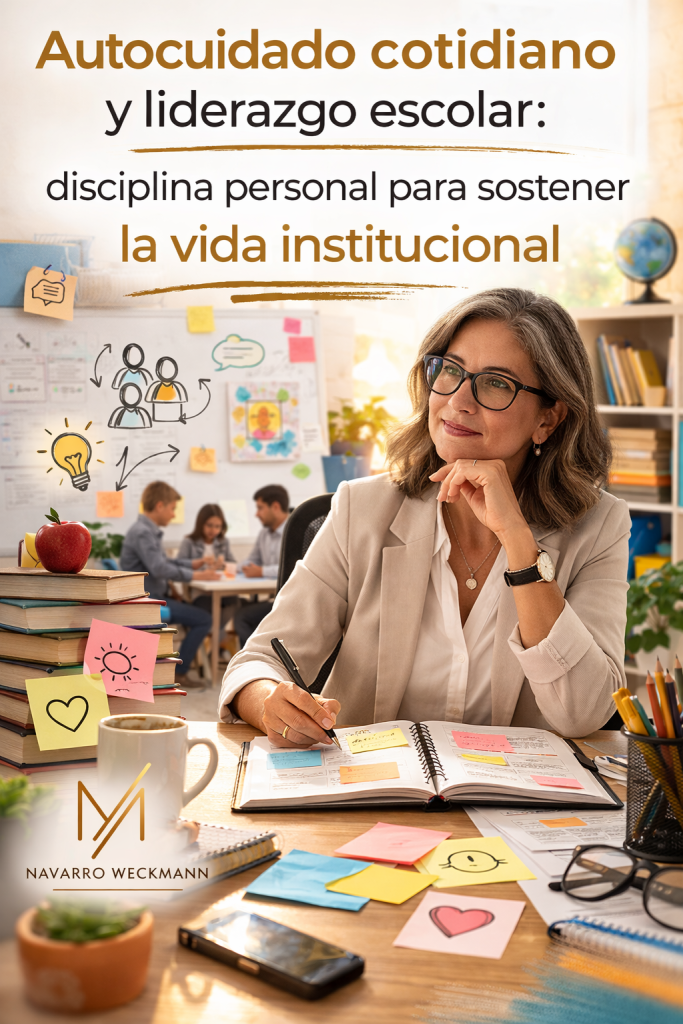En los centros educativos no solo se forman estudiantes; también se construyen culturas institucionales. Y cuando en esa cultura se toleran prácticas de hostigamiento, humillación o descalificación sistemática entre adultos, el daño no se limita a quienes lo padecen directamente. Se erosiona la confianza, se fractura el equipo de trabajo y se debilita la misión formativa de la escuela.
Existen conductas que, aunque a veces se presentan de manera sutil, configuran escenarios de maltrato laboral. Entre ellas se encuentra la desvalorización constante del trabajo de una persona, aun cuando sus aportaciones son pertinentes y sólidas. También la apropiación de ideas ajenas o el sabotaje deliberado de proyectos, con el propósito de restar protagonismo o generar descrédito. Estas prácticas no solo afectan la autoestima profesional; generan un clima de sospecha que contamina las relaciones laborales.
Otra señal preocupante es la sobrecarga desproporcionada de responsabilidades sin el acompañamiento necesario, colocando a alguien en una situación de desgaste continuo. Cuando esto se combina con supervisión excesiva, control minucioso y cuestionamientos permanentes sobre cada decisión, se limita la autonomía profesional y se instala un ambiente de presión que inhibe la iniciativa. Lejos de fortalecer el trabajo directivo, estas dinámicas debilitan la confianza colectiva.
La humillación pública, las burlas, los comentarios despectivos o los gritos no pueden justificarse bajo ningún argumento. Tales acciones vulneran la dignidad y envían un mensaje inequívoco: el respeto no es un valor prioritario. De igual forma, la difusión de rumores, el aislamiento intencional o el llamado “trato silencioso” constituyen formas de exclusión que afectan la integración del equipo de trabajo.
También resulta alarmante cuando se asignan tareas ambiguas o prácticamente imposibles de cumplir, para luego señalar el supuesto incumplimiento como evidencia de incapacidad. Esta práctica no solo es injusta; mina la seguridad profesional y rompe la posibilidad de mejora continua basada en el acompañamiento genuino.
En el ámbito educativo, estas conductas adquieren una dimensión aún más delicada. La dirección escolar no solo coordina procesos; modela comportamientos. Si quienes ejercen la función directiva normalizan el hostigamiento o participan en él, el mensaje implícito alcanza a toda la comunidad. Los estudiantes observan, aprenden y reproducen formas de relación. Por ello, la mejora del clima escolar comienza necesariamente por la manera en que los adultos se tratan entre sí.
Comprender estas señales es fundamental para quienes asumen la dirección. No basta con centrarse en indicadores académicos; es imprescindible atender la salud relacional de la institución. Un entorno donde predomina la descalificación constante difícilmente puede ofrecer condiciones favorables para la mejora del clima de aprendizaje. En cambio, cuando se promueve el respeto, la comunicación clara y la retroalimentación formativa, se fortalecen las relaciones laborales y se construye una cultura basada en la corresponsabilidad.
La función directiva implica también prevenir, detectar y atender estas situaciones con firmeza y sensibilidad. Esto supone establecer canales seguros de diálogo, clarificar expectativas, distribuir responsabilidades con justicia y reconocer públicamente las aportaciones del equipo de trabajo. Así se consolida un ambiente donde cada integrante puede desarrollarse sin temor.
La escuela que aspira a formar personas íntegras necesita adultos que practiquen la coherencia. Atender estas señales no es un asunto secundario; es una condición para el fortalecimiento del trabajo directivo y para la construcción de comunidades educativas sanas, donde el respeto y la confianza sean la base de todo proyecto compartido.
Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann
Si deseas profundizar en estos temas y fortalecer tu liderazgo escolar desde una perspectiva estratégica y humana, visita mi blog en https://manuelnavarrow.com y suscríbete para recibir contenidos especializados.
@todos @destacar @seguidores
#manuelnavarrow #formaciondirectiva #mejoraescolar #liderazgoeducativo #climaescolar #culturaescolar #direccion_escolar #convivenciaescolar #trabajocolaborativo